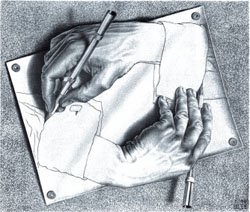Eran las nueve de la mañana cuando salimos de una fiesta con mis compañeros del colegio. Como pasaba en aquellos lejanos días (junio del noventa y ocho) salimos sin un centavo y nos tocaba irnos, o bien caminando, o bien pidiéndole al conductor del bus que nos llevara por la puerta de atrás a cambio de un importe menor al valor total del pasaje. Ese día decidí caminar hasta donde una tía que vivía (y aún vive) a media hora a pie del lugar de la rumba.
Cuando llegue me encontré al marido de mi tía con una maleta en la puerta. ¿Tiene algo que hacer hoy y mañana?, me preguntó con voz apremiada. No, le dije sin pensar. Entonces acompáñeme a un pueblo que necesito gente de confianza para vender las boletas. ¿Boletas?, le pregunte mientras caminaba a su lado. Sí, organice una corrida de toros en Iguaque, un pueblo de Boyacá, y necesito que me colabore vendiendo boletas. Levante los hombros en señal que me daba lo mismo dormir toda la tarde en la casa de su mujer (mi tía) que irme a un pueblo desconocido a vender boletas, comida o cualquier cosa.
A las dos horas estábamos en el carro de los toreros rumbo al pequeño pueblo. El viaje estuvo acompañado por varias botellas de manzanilla y una botella de Whiskey. Cuando llegamos a Tunja, para mi fortuna, comimos generosamente en un restaurante que queda cerca del terminal de trasporte.
Llegamos cuando el sol enrojecía el cielo. Las personas estaban arracimadas alrededor de los toldos que vendían cerveza. El color de la nariz y el volumen de sus voces evidenciaban el avanzado grado de ebriedad en el que estaban. ¿Está seguro que funcionará?, le preguntó un torero al esposo de mi tía. ¡Claro!, respondió este sin parpadear. Yo, al igual que el lidiador, estaba escéptico de la viabilidad del negocio. Nos bajamos al lado de una plaza fabricada apresuradamente por dos carpinteros oriundos de la región. Al ver la calidad del trabajo de los tablajeros nos invadió una desconfianza mayor. Creo que esto no va a funcionar, le dije a un torero en voz baja. Me miro a los ojos y me dijo: su tío ya nos pagó, así que el problema es de él, no nuestro.
A las ocho de la noche estaba vendiendo las boletas en la entrada de la plaza. El chirrido de las tablas, y el vaivén de la misma, presagiaba una catástrofe. A las nueve soltaron el primer toro. La plaza bramaba con ira. Las tablas lloraban aferradas a tornillos y puntillas. No entré por miedo a morir aplastado y porque no me gusta la fiesta brava. Al final, para suerte de los asistentes, la plaza resistió el espectáculo.
Salimos a las once de la noche hacia la plaza para tomar cerveza y comer fritanga. Después de apurar ocho cervezas y varias morcillas partimos para Sora. Cuando intentamos prender el carro este no respondió gracias a que el tanque estaba más seco que una piedra. Del baúl salieron tres galones vacíos con igual número de mangueras. Buscamos camiones, al amparo de la oscuridad, para extraerle gasolina de sus tanques. Después de media hora, y una correteada del dueño de uno de los camiones, llegue con medio galón de combustible. Todos me esperaban en el carro. Hágale que ya le echamos gasolina, me dijo desde el interior, uno de los artistas.
Dos horas después estaba en Sora tomando aguardiente y bailando con las habitantes del pueblo (todos los pueblos de Boyacá, al parecer, estaba de fiesta). Entre las circunstantes había una que me miraba insistentemente. Me acerque después que el aguardiente promovió valentía a mi corazón. La invité a bailar; aceptó sin timidez. Mientras bailábamos le pregunté por su vida y supe que era sobrina de un señor que vivió con nosotros, además de estudiar en la Distrital. ¡Vaya sorpresa!, dije con sincero asombro; tu tío vivió con nosotros por dos años y, al igual que tú, estudio en la Distrital. Me miró con escepticismo. ¡En serio!, dije para afianzar lo dicho. Después de algunas explicaciones el recelo dio paso a la sorpresa, y esta, a su vez, dio paso a la admiración de los hilos del destino. Al filo de las tres de la mañana se fue a dormir. Yo, después que la acompañé a la casa, me enzarcé en una contienda etílica que concluyo la tarde del día siguiente, justo antes de empezar a vender las boletas de la función del lunes festivo. Todo salió bien y después de contar la plata nos vinimos para Bogotá. Llegamos a las doce de la noche. Yo traía una borrachera espantosa. Me dejaron en el Boulevard con la plata del taxi.
Al siguiente día, con el estómago en estado calamitoso, llamé a la niña para invitarla a tomar cerveza en un bar del centro…







.jpg)