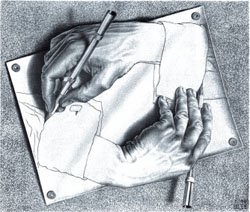Los acontecimientos que más recordamos son, por lo general, el primero y el último de una ristra de sucesos equivalentes. En este caso evocaré la última fiesta en la casa de Bonanza.
A esta residencia, por alguna razón que mi entendimiento no logra desentrañar, convergieron todos los eventos que involucraban bebidas alcohólicas: cumpleaños, fiestas decembrinas, despedidas, o simples y llanas bebetas. Gracias a esto, en este dulce hogar, todos los fines de semana habían gratas reuniones amenizadas por algún, o algunos asistentes, que se excedían en la ingesta del noble licor y que eran, como ustedes se pueden imaginar, objeto de bochornosos episodios que los hacían merecedores de múltiples burlas en la siguiente jornada.
El día que precede a la postrera reunión estaba prestando guardia en una garita que denominaban Hotel por su vecindad con este edificio. Recuerdo que me tocaba la guardia de tres a ocho de la mañana. Cuando subí a la garita – a eso de las cuatro de la mañana- vi que en la garita habían apiladas tres canastas de gaseosa frente a una silla metálica azul clara. ¡Que chimba, me dije; no voy a aullar por cansancio! Me senté en la silla y puse los pies en las canastas; saqué el gozoso cigarrillo de las cuatro; lo prendí y me sumí en las sesudas reflexiones sugeridas por los epígrafes trazados con algún objeto de naturaleza filosa o por los mensajes escritos con esfero en las paredes de la garita. Diez minutos después de que mis pensamientos vagaran por los meandros de la especulación me quedé dormido. A las siete y cuarenta me desperté (recuerdo la hora porque lo primero que hice fue mirar la hora); ¡que foco tan hijueputa! me dije en medio del alborozo ocasionado por la grata siesta. Intenté pararme pero las piernas no me respondían; las toque con fuerza y no sentía nada. ¡Estaban completamente muertas! Las levantaba con mis manos y caían como fardos cuando las soltaba; mire el reloj: siete cincuenta; ¡jueputa, el relevo! Me aferre a la ventana de la garita de tal manera que las piernas quedaran extendidas. Las ocho de la mañana. Las piernas me empezaban a hormiguear tímidamente. Las ocho y diez. Decidí bajar de la garita con las piernas hormigueantes para que no se dieran cuenta de la silla y de las canastas de gaseosa. Para tal fin puse el pie derecho en el estribo, apoyé el peso de mi cuerpo en él; ningún problema; bajé el pie izquierdo hasta el otro estribo, apoye el peso de mi cuerpo en él; la pierna no pudo soportar el peso del cuerpo; intenté devolverme a la garita al tiempo que el fusil se escapaba pesadamente de mi mano derecha; en el intento de atraparlo me solté del manubrio de la garita y caí pesadamente al piso sobre el fusil. Me levanté apoyándome en el fusil. Ocho cuarenta; llega el relevo.
A las nueve y media de la mañana formamos (la guardia saliente) frente al alojamiento. Bueno soplavergas, empieza a decirnos, con alegre voz el sargento, al tiempo que camina de un lado para otro; me imagino que quieren salir a la civil para jartar como perras y para visitar a sus mamás en el chochal; les propongo un negocio: ustedes salen hasta mañana a las nueve de la mañana y cada uno de ustedes me trae veinticinco mil pesos. Todos se entusiasmaron por la propuesta. Tan güevones, me dije; dar toda esa plata para salir un rato; yo le voy a decir al sargento que pailas, que yo no salgo. Entonces, continúo el sargento, vístanse y formen cuando estén listos. Todos salieron corriendo a cambiarse al tiempo que yo le decía al sargento: para solicitarle mi sargento; que quiere soplaverga; contestó él; lo que pasa, dije yo, es que yo no puedo traerle mañana esa plata; por eso yo me quedo acá. Como quiera soldado, contesto secamente. Todos salieron a las diez de la mañana. A las once de la mañana yo estaba durmiendo profundamente cuando me despertó Díaz Abalo, el soldado de régimen interno. Mi sargento lo necesita, me dijo. Salí a buscarlo. Lo encontré en la puerta del alojamiento de cuadros; ¿qué ordena mi sargento? Le pregunté. ¿Sabe una cosa Niño?, a mí me caen bien los que no se regalan por una salida-me decía en tanto veía dos montículos de pasto que se elevan frente al alojamiento-; a los sapos que se regalaron hace un rato, mañana los voy a poner a saltar como chulos. Se quedo pensativo mirando el horizonte. Tiene permiso para salir hasta mañana a las ochocientas, me dijo antes de entrar, en completo silencio, a su morada. Me cambié y salí eufórico por mi buena suerte.
Lo primero que hice, cuando llegué a la casa, fue llamar a Rodrigo. Marica véngase ya que me quiero emborrachar, le dije cuando pasó al teléfono. No güevón, no puedo; me dijo; tengo que hacer un trabajo para el colegio; si quiere nos encontramos por la tarde, a eso de las cinco de la tarde. Listo marica, le dije. Cuando colgué Diana me dijo que si quería ir a una miniteca en Salamandra. Acepte. En Salamandra me encontré con dos compañeros de once (Gerardo Galvis y Eyesid); mame gallo con ellos hasta las cuatro de la tarde. Salimos a las cuatro y media para la casa.
Cuando llegamos al hogar, dulce hogar, estaba Rodrigo esperándome; bueno, dije en voz alta, ustedes perdonaran pero me voy a emborrachar con Rodrigo. Ahora es que se emborrache como el año pasado y vuelva a hacerme quedar mal con mis amigos del colegio, dijo Diana. ¿Es que vienen?, pregunté. Sí; está noche habrá fiesta, respondió ella. En ese caso, continúe, es mejor que esté prendido cuando lleguen. Vamos Rodrigo a ver que compramos para prendernos. Esperen, terció Emiro; en mi pieza hay una botella de ron; compren gaseosa y limones para hacer cubas. Lo que, en efecto, hicimos. A la media hora estábamos departiendo alegremente: Emiro, Rodrigo, Johana y yo. A la hora ya habíamos acabado con la botella. Salimos, Emiro y yo, a comprar otra botella de ron y de gaseosa. Esa segunda redoma, por alguna arcana razón, tardó el doble en liquidarse. A Las nueve de la noche salimos, Johana y yo, a comprar la tercera botella de ron y limones. Cuando llegamos vimos a los primeros concurrentes de la zambra hablando cordialmente. Los salude con un rápido y torpe movimiento del brazo derecho. Entramos a nuestro cubil a continuar con la ingesta etílica. Al término de esta botella entró Yanina al cuarto a preguntarle a Rodrigo si tenía algo de música para poguear. Rodrigo sacó de la chaqueta un casette y se lo dio. A esta altura de la noche, no hace falta decirlo, yo estaba bastante alicorado, al igual que mis compañeros de jarana. Salimos a goterearle trago a los concurrentes. Recuerdo que los compañeros de Diana me daban aguardiente y cerveza con generosidad en tanto indagaban por las particularidades de la vida militar. A la media hora yo estaba en una chalina insuperable.
Cuando escuché que los estridentes compases de la música invitaban a poguear me lancé con la violencia que exige la música a la pista de baile. Recuerdo que la primera patada que lance al grupo mandó de bruces a un joven contra la puerta; este se levanto con iracundo semblante y se lanzó contra otro que estaba a mi lado; él, al ver su malsana intensión, lo recibió con un puñetazo que lo devolvió al lugar de donde se levanto. En segundos se armaron dos bandos; las mujeres empezaron a gritar; la música se apagó. Un minuto después estaba mi tía Gladys en las escaleras diciéndole a los asistentes: esta es una casa decente; acá nadie toma; no voy a aguantar la patanería ni la violencia… A los veinte minutos todos salían para sus casas al tiempo que subíamos cargada, Rodrigo y yo, a Johana al segundo piso a dormir la borrachera.
De los borrachos sobrevivientes (Rodrigo, Emiro y yo) el que se enlodó en el fango del ridículo fue Rodrigo al besar a una amiga de Yanina en la cocina de la casa con el bombillo encendido y al lado de las cortinas. Los que estábamos sentados en la sala veíamos las siluetas trenzándose en apasionados abrazos. Al finalizar la sicalíptica sesión salió primero Rodrigo y, cinco minutos después, la amiga de Yanina, para que “no nos diéramos cuenta”; a los diez minutos que salió ella nos burlamos por espacio de una hora los que nos quedamos; entre mis recuerdos descolla la representación hecha por el hermano de Diego Castillo.
Esa fue la última fiesta en Bonanza sucedida hace casi diez años (ocurrió un día de las primeras semanas de mayo de 1997).
A esta residencia, por alguna razón que mi entendimiento no logra desentrañar, convergieron todos los eventos que involucraban bebidas alcohólicas: cumpleaños, fiestas decembrinas, despedidas, o simples y llanas bebetas. Gracias a esto, en este dulce hogar, todos los fines de semana habían gratas reuniones amenizadas por algún, o algunos asistentes, que se excedían en la ingesta del noble licor y que eran, como ustedes se pueden imaginar, objeto de bochornosos episodios que los hacían merecedores de múltiples burlas en la siguiente jornada.
El día que precede a la postrera reunión estaba prestando guardia en una garita que denominaban Hotel por su vecindad con este edificio. Recuerdo que me tocaba la guardia de tres a ocho de la mañana. Cuando subí a la garita – a eso de las cuatro de la mañana- vi que en la garita habían apiladas tres canastas de gaseosa frente a una silla metálica azul clara. ¡Que chimba, me dije; no voy a aullar por cansancio! Me senté en la silla y puse los pies en las canastas; saqué el gozoso cigarrillo de las cuatro; lo prendí y me sumí en las sesudas reflexiones sugeridas por los epígrafes trazados con algún objeto de naturaleza filosa o por los mensajes escritos con esfero en las paredes de la garita. Diez minutos después de que mis pensamientos vagaran por los meandros de la especulación me quedé dormido. A las siete y cuarenta me desperté (recuerdo la hora porque lo primero que hice fue mirar la hora); ¡que foco tan hijueputa! me dije en medio del alborozo ocasionado por la grata siesta. Intenté pararme pero las piernas no me respondían; las toque con fuerza y no sentía nada. ¡Estaban completamente muertas! Las levantaba con mis manos y caían como fardos cuando las soltaba; mire el reloj: siete cincuenta; ¡jueputa, el relevo! Me aferre a la ventana de la garita de tal manera que las piernas quedaran extendidas. Las ocho de la mañana. Las piernas me empezaban a hormiguear tímidamente. Las ocho y diez. Decidí bajar de la garita con las piernas hormigueantes para que no se dieran cuenta de la silla y de las canastas de gaseosa. Para tal fin puse el pie derecho en el estribo, apoyé el peso de mi cuerpo en él; ningún problema; bajé el pie izquierdo hasta el otro estribo, apoye el peso de mi cuerpo en él; la pierna no pudo soportar el peso del cuerpo; intenté devolverme a la garita al tiempo que el fusil se escapaba pesadamente de mi mano derecha; en el intento de atraparlo me solté del manubrio de la garita y caí pesadamente al piso sobre el fusil. Me levanté apoyándome en el fusil. Ocho cuarenta; llega el relevo.
A las nueve y media de la mañana formamos (la guardia saliente) frente al alojamiento. Bueno soplavergas, empieza a decirnos, con alegre voz el sargento, al tiempo que camina de un lado para otro; me imagino que quieren salir a la civil para jartar como perras y para visitar a sus mamás en el chochal; les propongo un negocio: ustedes salen hasta mañana a las nueve de la mañana y cada uno de ustedes me trae veinticinco mil pesos. Todos se entusiasmaron por la propuesta. Tan güevones, me dije; dar toda esa plata para salir un rato; yo le voy a decir al sargento que pailas, que yo no salgo. Entonces, continúo el sargento, vístanse y formen cuando estén listos. Todos salieron corriendo a cambiarse al tiempo que yo le decía al sargento: para solicitarle mi sargento; que quiere soplaverga; contestó él; lo que pasa, dije yo, es que yo no puedo traerle mañana esa plata; por eso yo me quedo acá. Como quiera soldado, contesto secamente. Todos salieron a las diez de la mañana. A las once de la mañana yo estaba durmiendo profundamente cuando me despertó Díaz Abalo, el soldado de régimen interno. Mi sargento lo necesita, me dijo. Salí a buscarlo. Lo encontré en la puerta del alojamiento de cuadros; ¿qué ordena mi sargento? Le pregunté. ¿Sabe una cosa Niño?, a mí me caen bien los que no se regalan por una salida-me decía en tanto veía dos montículos de pasto que se elevan frente al alojamiento-; a los sapos que se regalaron hace un rato, mañana los voy a poner a saltar como chulos. Se quedo pensativo mirando el horizonte. Tiene permiso para salir hasta mañana a las ochocientas, me dijo antes de entrar, en completo silencio, a su morada. Me cambié y salí eufórico por mi buena suerte.
Lo primero que hice, cuando llegué a la casa, fue llamar a Rodrigo. Marica véngase ya que me quiero emborrachar, le dije cuando pasó al teléfono. No güevón, no puedo; me dijo; tengo que hacer un trabajo para el colegio; si quiere nos encontramos por la tarde, a eso de las cinco de la tarde. Listo marica, le dije. Cuando colgué Diana me dijo que si quería ir a una miniteca en Salamandra. Acepte. En Salamandra me encontré con dos compañeros de once (Gerardo Galvis y Eyesid); mame gallo con ellos hasta las cuatro de la tarde. Salimos a las cuatro y media para la casa.
Cuando llegamos al hogar, dulce hogar, estaba Rodrigo esperándome; bueno, dije en voz alta, ustedes perdonaran pero me voy a emborrachar con Rodrigo. Ahora es que se emborrache como el año pasado y vuelva a hacerme quedar mal con mis amigos del colegio, dijo Diana. ¿Es que vienen?, pregunté. Sí; está noche habrá fiesta, respondió ella. En ese caso, continúe, es mejor que esté prendido cuando lleguen. Vamos Rodrigo a ver que compramos para prendernos. Esperen, terció Emiro; en mi pieza hay una botella de ron; compren gaseosa y limones para hacer cubas. Lo que, en efecto, hicimos. A la media hora estábamos departiendo alegremente: Emiro, Rodrigo, Johana y yo. A la hora ya habíamos acabado con la botella. Salimos, Emiro y yo, a comprar otra botella de ron y de gaseosa. Esa segunda redoma, por alguna arcana razón, tardó el doble en liquidarse. A Las nueve de la noche salimos, Johana y yo, a comprar la tercera botella de ron y limones. Cuando llegamos vimos a los primeros concurrentes de la zambra hablando cordialmente. Los salude con un rápido y torpe movimiento del brazo derecho. Entramos a nuestro cubil a continuar con la ingesta etílica. Al término de esta botella entró Yanina al cuarto a preguntarle a Rodrigo si tenía algo de música para poguear. Rodrigo sacó de la chaqueta un casette y se lo dio. A esta altura de la noche, no hace falta decirlo, yo estaba bastante alicorado, al igual que mis compañeros de jarana. Salimos a goterearle trago a los concurrentes. Recuerdo que los compañeros de Diana me daban aguardiente y cerveza con generosidad en tanto indagaban por las particularidades de la vida militar. A la media hora yo estaba en una chalina insuperable.
Cuando escuché que los estridentes compases de la música invitaban a poguear me lancé con la violencia que exige la música a la pista de baile. Recuerdo que la primera patada que lance al grupo mandó de bruces a un joven contra la puerta; este se levanto con iracundo semblante y se lanzó contra otro que estaba a mi lado; él, al ver su malsana intensión, lo recibió con un puñetazo que lo devolvió al lugar de donde se levanto. En segundos se armaron dos bandos; las mujeres empezaron a gritar; la música se apagó. Un minuto después estaba mi tía Gladys en las escaleras diciéndole a los asistentes: esta es una casa decente; acá nadie toma; no voy a aguantar la patanería ni la violencia… A los veinte minutos todos salían para sus casas al tiempo que subíamos cargada, Rodrigo y yo, a Johana al segundo piso a dormir la borrachera.
De los borrachos sobrevivientes (Rodrigo, Emiro y yo) el que se enlodó en el fango del ridículo fue Rodrigo al besar a una amiga de Yanina en la cocina de la casa con el bombillo encendido y al lado de las cortinas. Los que estábamos sentados en la sala veíamos las siluetas trenzándose en apasionados abrazos. Al finalizar la sicalíptica sesión salió primero Rodrigo y, cinco minutos después, la amiga de Yanina, para que “no nos diéramos cuenta”; a los diez minutos que salió ella nos burlamos por espacio de una hora los que nos quedamos; entre mis recuerdos descolla la representación hecha por el hermano de Diego Castillo.
Esa fue la última fiesta en Bonanza sucedida hace casi diez años (ocurrió un día de las primeras semanas de mayo de 1997).