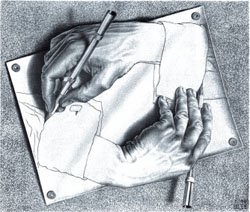(Cabeza-Miró)
Anoche me encontré con Rodrigo, mi primo. Después que lo dejé recordé algunas anécdotas que vale la pena enumerar en este rincón.
1.
31 de diciembre de 1995. Estamos aburridísimos Rodrigo y yo. No sabíamos qué hacer en un pueblo olvidado de la mano de Dios. Miramos el suelo con desinterés.
-Marica, me dice Rodrigo, ¿qué hacemos para pasar este aburrimiento?
- Pidámosle plata a alguien para comprarnos una botella de aguardiente y, aunque sea, emborracharnos, le respondí con desgano.
Fuimos, en efecto, a la tienda donde sabíamos que estaban mis papás. Entramos, saludamos a los concurrentes y luego le dije a mi papá: tiene plata que me dé. Él, sin inmutarse, metió la mano al bolsillo y me dio diez mil pesos.
-¿para qué es la plata? Pregunta mi mamá con marcado interés.
-para gastársela, ¿para que más la va a querer?, responde mi papá secamente.
En una caseta ubicada en la plaza compramos una botella de aguardiente y una cajetilla de cigarrillos. Luego nos sentamos sobre un andén a tomarnos el aguardiente. Al tercer trago aparecen dos mujeres hermosas, hermosísimas de algún rincón de nuestro delirio.
-¿vio eso marica?, le pregunto estúpidamente a Rodrigo
-Claro güevón, no soy ciego, me responde él con sincera alegría.
A los diez minutos las mismas sílfides cruzan frente a nosotros. El destino, el tierno y dulce destino, pienso mientras Rodrigo da un largo sorbo de aguardiente…
A la una de la mañana estamos lo suficientemente prendidos para olvidar el tedio ocasionado por la edad y el lugar. Estamos acompañados por dos primas. Reímos y nos burlamos del abismo de la tristeza. Cuando el ánimo estaba en la cúspide del paroxismo aparecen las bellas mujeres. La música, en ese momento, desplaza el murmullo de los bebidos circunstantes. Suena, lo recuerdo como si fuera ayer, una canción titulada “el marciano” cantada por “el general”. Rodrigo, en un ataque de extravagancia, sale a bailar a la mitad de la plaza este burdo remedo de música. La risa de mis primas y la mía no cesaron hasta que Rodrigo no termino su grotesco baile. Minutos después salieron a la tarima seis señores con ruana y patillas pobladas. El animador los presentó como los “hermanos amado”. Luego de la presentación los interpelados entonaron canciones de carranga. Yo, que a la sazón llevaba aproximadamente tres cuartos de botella de aguardiente en la cabeza (media patrocinada por mi papá y un cuarto gotereado a los concurrentes), le sugerí a Rodrigo que sacáramos a bailar a las náyades. Él, tímido a pesar de la embriaguez, dudó. Yo, con la valentía etílica latiéndome en las venas, salí en pos de una de ellas con pasos firmes.
-Bailamos, le dije a la primera de ellas.
-bueno, dijo ella con sincero interés.
Cuando llevaba dos minutos de baile Rodrigo sacó a la otra sílfide…
2.
Julio de 1996. Estamos Rodrigo y yo caminando por una carretera rumbo a “el papayal”, una vereda que queda ocho kilómetros antes de Moniquirá. Caminábamos con la ilusión de vernos con las sílfides que habíamos conocido a comienzos de año en Sora, el pueblo de nuestros papás. El sol, insoportable en su viaje, nos tenía agobiados en grado sumo. Cuando ya íbamos llegando empezó a llover torrencialmente. Corrimos hacia una tienda. Cuando entramos todos nos miraban con desconfianza, con recelo quizás. Al escampar salimos apesadumbrados y sin ganas de hablar. En la salida de la tienda a Rodrigo casi lo patea una mula, lo cual me hizo reír un poco.
Al vernos llegar las doncellas nos hicieron señas inescrutables. Yo, ignorante en las artes gestuales, le pregunte a viva voz qué quería decirnos. Por respuesta escuché el grito de un joven: ¿qué quieren hijueputas? Rodrigo y yo nos miramos y caminamos hacia el lugar a el que dedujo Rodrigo indicaban las señas. A los dos minutos salió una de ellas y hablamos con ella unos minutos. Cuando la conversación estaba tornándose amena dijo ella: mi papá. ¡Que bien, me dije yo, ahora nos invitarán a seguir! Mi papá, dijo ella con mayor énfasis. Por alguna razón entendí que el papá se avecinaba con propósitos hostiles.
-Rodrigo, vámonos, le dije en tono sereno.
-Rodrigo que nos vayamos güevón, le dije con voz seca.
-¡Rodrigo vámonos ya mismo! Le dije a voz en cuello
Él, ojos puestos en los senos de la adolescente, me dijo: ya voy marica.
Cuando escuchamos la dulce voz del papá lanzando improperios y rastrillando el machete contra las piedras supimos la extensión de nuestro error. Salimos corriendo hasta que nuestras piernas se rindieron…
3.
Julio de 1996. Once de la noche. Estamos en la casa de mi abuelo extenuados por la caminata de cinco horas hecha desde el pueblo de Arcabuco. Estamos tomando guarapo que sabe a vinagre para saciar la sed que araña las entrañas. Después de comer un tomar sopa nos acostamos a dormir. Minutos después escucho a Rodrigo gritar, salto rápidamente y prendo la luz. Veo dos hormigas inmensas mordiéndole la nariz. Río a carcajadas hasta que siento el punzón de una de ellas mordiéndome los dedos…
4.
Julio de 1996. Son las nueve de la noche y estamos en Tunja. Al parecer no vamos a salir de esta ciudad. Estamos desorientados y perplejos de nuestros actos: salir corriendo detrás de un bus para que nos lleve a un pueblo diminuto en la falda de una montaña y luego, no contentos con esta estupidez, bajar en un colectivo hasta esta pequeña ciudad. Nos tocará quedarnos a dormir en la calle, pienso en tanto pateo una piedra. Veo que esta rueda hasta una maleta que descansa sobre la tierra. Levanto la mirada y veo a tres hermosísimas mujeres. Me acerco y les preguntó: ¿a dónde van? A Villa de Leyva, me responden dos de ellas en coro. ¡Uy, se nos apareció la virgen!, pienso para mis adentros. ¿Ustedes saben, inquiere una de ellas, si hay transporte a esta hora? No, respondo. Pero si ven un carro venir sáquenle la mano. A los dos minutos apareció un carro; ellas sacan la mano al vehículo. El carro frena en seco, levantando polvo. Nos acercamos corriendo al vehículo. Baja la ventana eléctrica del copiloto y sale la cara de un hombre de veintitantos años. ¿para dónde van? Pregunta interesado. Para Villa de Leyva, contesta una de las jovencitas. Yo las llevo con gusto, contesta el alegre joven…
Después de media hora de viaje y de varias preguntas del señor a las muchachas nos pregunta: ¿dónde se conocieron con ellas? No, no las conocemos, respondo yo con una sonrisa surcándome el rostro. ¡Ah no! Responde él con cara de sorpresa; entonces ¿por qué los estoy llevando?...